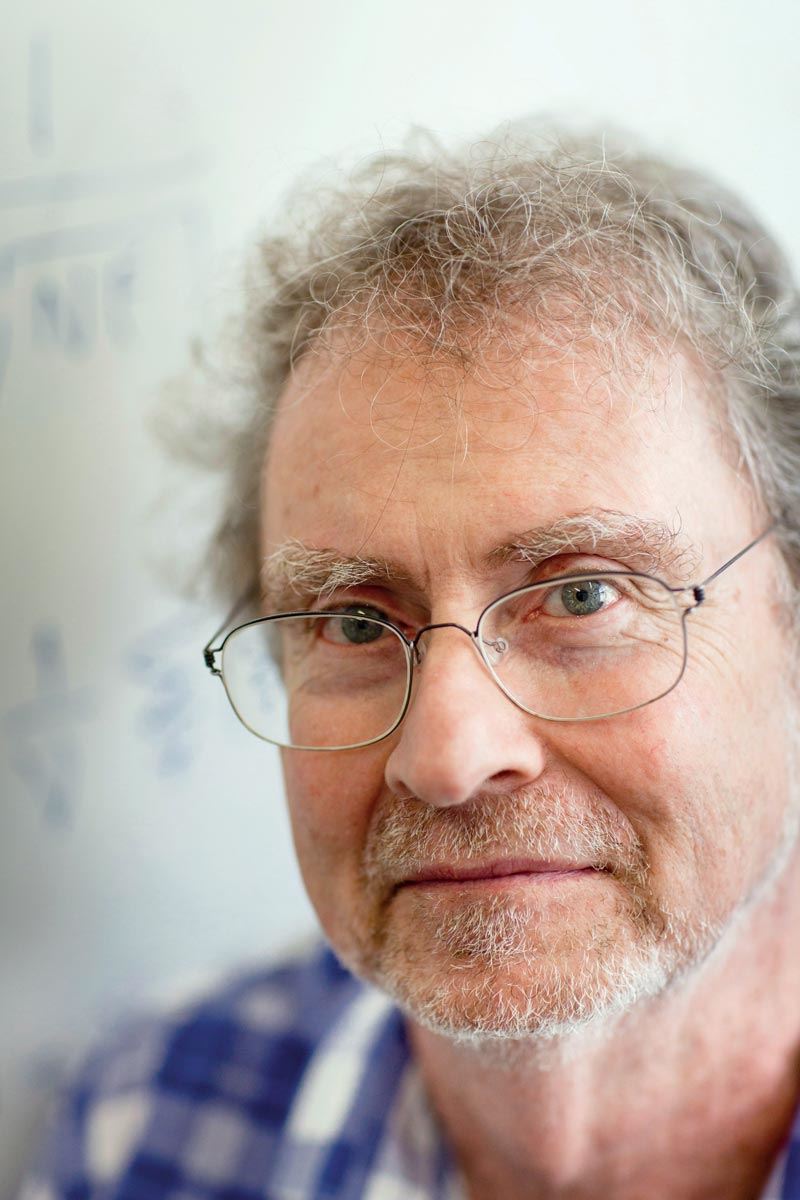 Fernando Lemos/ Agencia O GloboDesde que fue contratado por concurso en la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), en 1994, el físico Luiz Davidovich asistió al crecimiento de los grupos de investigación, del cuerpo docente y del estudiantil, pero echa de menos una mayor convivencia entre los especialistas de las distintas áreas. “Los profesores de ciencias sociales deberían ofrecer clases optativas para los alumnos de las carreras de física e ingeniería, y viceversa”, ejemplifica.
Fernando Lemos/ Agencia O GloboDesde que fue contratado por concurso en la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), en 1994, el físico Luiz Davidovich asistió al crecimiento de los grupos de investigación, del cuerpo docente y del estudiantil, pero echa de menos una mayor convivencia entre los especialistas de las distintas áreas. “Los profesores de ciencias sociales deberían ofrecer clases optativas para los alumnos de las carreras de física e ingeniería, y viceversa”, ejemplifica.
Desde que se inició la pandemia, Davidovich pasa al menos dos semanas al mes en una casa de campo del municipio de Mendes, en el interior del estado de Río de Janeiro. Sale a caminar menos de lo que le gustaría por las calles de tierra flanqueadas por árboles, porque su cargo como presidente de la Academia Brasileña de Ciencias (ABC) le insume la mayor parte del tiempo en reuniones virtuales para debatir las maneras y acciones para detener las amenazas permanentes de recortes en el presupuesto destinado a la ciencia: “La situación es trágica”.
– Un patrimonio centenario
– La fortaleza de las ciencias biológicas
– Maestría en la superación de desafíos
– Cien años vigorosos
– Yvonne Maggie: La antropóloga de las religiones afrobrasileñas
Usted se graduó como físico en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, la PUC-RJ, en la cual hizo carrera a partir de 1977, inmediatamente después de doctorarse en Estados Unidos y de hacer un posdoctorado en Suiza. En 1994 se trasladó al Instituto de Física de la UFRJ. ¿Por qué?
Porque la PUC se enfrentaba a un serio problema de presupuesto. Una de las alternativas era aumentar el ingreso de alumnos, pero teníamos renuencia a implementarlo, pues eso podría ir en desmedro de la calidad de la institución, que era y aún es muy buena. La Finep [Financiadora de Estudios y Proyectos] solventaba los sueldos de los docentes del Centro Técnico-Científico, que eran superiores a los del resto de los profesores, pero luego de algunos años dejó de hacerlo. Eso generó una crisis, porque la universidad no podía bajar los sueldos. Fue una situación difícil para todos. Unos 10 docentes de la PUC nos fuimos al Instituto de Física de la UFRJ. Varios concursamos para cargos como profesores titulares. Fuimos muy bien recibidos. El instituto arrancó con investigadores provenientes de la antigua Facultad Nacional de Filosofía: César Lattes [1924-2005], Jayme Tiomno [1920-2011], Joaquim da Costa Ribeiro [1906-1960], José Leite Lopes [1918-2006] y Plínio Sussekind Rocha [1911-1972]. Luego fue progresando y actualmente cuenta con un plantel de investigadores con protagonismo internacional.
¿Qué cambios ha presenciado desde que arribó a la UFRJ?
He visto un gran crecimiento de la investigación, y la instalación de nuevos laboratorios, merced a la ayuda federal y de la Faperj [Fundación de Apoyo a la Investigación Científica del Estado de Río de Janeiro]. Hemos montado un laboratorio de óptica cuántica en el Instituto de Física [IF] y hemos desarrollado una fuerte colaboración entre los grupos teóricos y experimentales. El Coppe [Instituto Alberto Luiz Coimbra de Posgrado e Investigación en Ingeniería, de la UFRJ] y otros institutos también han tenido un desarrollo asombroso. Se crearon los Institutos del Milenio y los INCT [Institutos Nacionales de Ciencia y Tecnología], que permitieron la instalación de nuevos laboratorios.
En su opinión, ¿cuáles son los puntos fuertes y débiles de la UFRJ, a 100 años de su fundación?
Su fuerte es el personal competente, que ha realizado un trabajo de gran calidad en diversas áreas. Por otra parte, percibo la falta de una mayor convivencia entre las distintas áreas. Hay una gran compartimentación, un distanciamiento entre las áreas del conocimiento y las carreras. Muchas de las unidades continúan trabajando aisladas. La carrera de ingeniería está en el campus de Fundão y las de economía y comunicación en Praia Vermelha, pero los docentes de ciencias humanas y sociales deberían impartir clases optativas a los alumnos de ciencias exactas e ingeniería, y viceversa. En la PUC, uno almorzaba con colegas de filosofía y de historia y aprendía mucho con ellos. Como la UFRJ es muy grande, lo usual es compartir ese momento con compañeros de mi grupo u otros del propio IF. Hubo algunas cosas que se hicieron para mitigar ese distanciamiento, como la creación del Colegio de Altos Estudios, que promueve debates interdisciplinarios. No obstante, luego de haber conocido otras universidades, noto que aún hace falta algo más consistente.
Tenemos que ofrecerles a los alumnos una formación más amplia, con carreras que no se limiten al conocimiento específico de cada área
¿Podría dar un ejemplo?
Hace algunos años, quien entonces era el rector de la Universidad Harvard, Lawrence Summers, encaró una reforma educativa en la institución y rediseñó la estructura de los planes de estudio. Creó ocho grandes bloques de materias que abarcaban todas las áreas y cada alumno tenía que cursar al menos una de cada bloque. Eran asignaturas prácticas, en las que un estudiante de ingeniería podía participar en una investigación realizada por la gente de sociología y uno de sociología podía trabajar en un laboratorio de biología. Él decía que toda institución que se precie debería reestructurarse radicalmente cada 25 años. En varias universidades de Estados Unidos, los alumnos novatos deben participar, brindando conferencias, de un seminario, entre más de cien que se ofrecen, sobre temas que abarcan desde las fronteras de la ciencia hasta la historia de los pueblos originarios americanos.
¿Cuál fue el objetivo?
Esto se creó al percibir que los alumnos ingresaban a la universidad con escasa articulación verbal y cultura general. En Brasil, lo que veo es que hace falta una discusión acerca de la propia estructura de la universidad y la necesidad de una mayor interdisciplinariedad. Tenemos que ofrecer una educación más amplia, con carreras que no se circunscriban al conocimiento específico de cada área. La UFRJ debería ofrecer algo más que lo que ya hace bien, que es la investigación, los artículos científicos y la cooperación con la industria, como por ejemplo, promover reuniones y grupos de trabajo para pensar en el país futuro. Brasil carece de este pensamiento, y esto dicho con P mayúscula. La universidad tiene la obligación moral de colaborar con la construcción de un Pensamiento para Brasil, ayudando a erigir un proyecto de nación y a definir prioridades, por medio de un debate civilizado, capaz de respetar y articular opiniones diferentes. Y eso no corre solo para la UFRJ. Hace dos años, la ABC publicó un documento intitulado Repensar a educação superior no Brasil, que contó con la participación de gente experimentada, donde se proponía una educación más amplia y un plan de estudios obligatorio más compacto y con mayor cantidad de materias opcionales. La Universidad Federal del ABC ha sido diagramada en ese sentido, ingeniería está al lado de filosofía y el centro de ciencias naturales de allí también es el de ciencias humanas. La Universidad Federal del Sur de Bahía también se erigió de esa manera.
Como presidente de la ABC, ¿cuáles son las batallas actuales?
Estamos atravesando una crisis que uno nunca previó. Cuando Jacob Palis era el presidente y yo formaba parte del directorio, eventualmente surgía alguna crisis. Ahora es algo diario, con ataques a la ciencia, recortes de becas, de presupuesto. La coyuntura es trágica. Estamos haciendo una campaña activa en el Congreso por la liberación de 4.600 millones de reales del FNDCT [Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico]. El Fondo ha recaudado 5.200 millones de reales, pero solamente se transfirieron 600 millones para este año, el resto quedó retenido. Si esta política económica continúa van a destruirnos, no solo quebrarán las empresas, sino también las universidades. En las reuniones que hemos mantenido con los políticos, hemos insistido en que la salida de la recesión pasa por la ciencia y la tecnología, incluyendo a las ciencias sociales y humanas, porque Brasil todavía es un país muy desigual, donde 35 millones de brasileños no tienen acceso al agua potable. Necesitamos de todo el sistema del conocimiento en pleno para que el país crezca y no tener una pauta de exportación dominada por commodities como la soja y el mineral de hierro. El viernes [7 de agosto], en una reunión con senadores, les hablé de una planta de la Amazonia, conocida popularmente en Brasil como uxi-amarelo o uxi-liso (Endopleura uchi), de la cual se extrae la bergenina o cuscutina, una sustancia antiinflamatoria que una empresa multinacional comercializa purificada a 1.200 reales el miligramo. Por peso, la bergenina es 3.500 veces más cara que el oro. La biodiversidad podría ser una fuente importante de la economía nacional, las energías renovables también, pero en lugar de eso, vemos una política económica que desprecia esas oportunidades, se concentra en la reducción del gasto y no tiene un proyecto de inversión que tenga un alto retorno para el país. Y no tiene en cuenta la importancia de la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Hoy en día, más de la mitad del petróleo brasileño viene del presal, algo que fue posible gracias a la colaboración de Petrobras, junto a químicos, geólogos, ingenieros y matemáticos de diversas instituciones, mientras los economistas decían que eso no era viable económicamente. Por eso sostengo que todo estudiante de economía debería hacer un curso obligatorio sobre la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo económico.